De cómo aprendí a hablar alemán
De cómo aprendí a hablar alemán
Me gusta el alemán. Sí, ya sé: es raro. Me gusta más escuchar a un hombre alemán decir algo tan random como einunddreißig que a un italiano susurrarme al oído ciao, bella. Me encanta ver esas palabras kilométricas, como si no hubiera suficientes letras para expresar todo lo que uno lleva adentro. Prefiero escuchar esos sonidos fuertes, como una galleta dura que cuesta partir con los dientes, que la miel del portugués brasileño, ese que empalaga, pero que todos adoran.
Con el tiempo, una aprende a cometer algunos suicidios sociales y aceptar, ante la incrédula mirada de los concurrentes, que a uno le cuadran varas que a nadie más parecen gustarles. Sí, me gusta la nieve. Sí, me gustan las papas de McDonald’s. Sí, quería que Heidi se quedara viviendo en Frankfurt y que el Coyote se comiera al Correcaminos. Y sí, me gusta el alemán. Genau.

Pero el alemán, como sabemos todos aquellos a quienes Schiller no nos amamantó, es complicado de aprender. Mi primer intento se remonta a los dieciocho años cuando, pletórica de energía, me inscribí en un curso en la universidad. A las dos semanas estaba decepcionada con mis avances. Ante mi incapacidad de pronunciar, por ejemplo, mi edad (achtzehn en ese entonces; juventud, divino tesoro, te vas para no volver) con ese acht que se me atascaba en la garganta y nunca salía de ahí para gloria perpetua de Goethe, decidí cambiar mi acta de nacimiento para efectos del curso. Neunzehn, diecinueve. Más fácil.
Al rato, deserté. En especial, cuando llegué a la parte de los acusativos. En aras de una verdadera igualdad de género y mucha pereza mental, opté por aprenderme todo el vocabulario sin tomar en cuenta si las palabras eran femeninas, masculinas o neutras. Luego me di cuenta, al llegar al acusativo, de que estaba mamando y los libros de alemán comenzaron a empolvarse en el cajón, vieron pasar el nuevo milenio y durmieron el sueño de los justos, a la espera de que el esperanto arrasara con todos los idiomas y regresáramos a una especie de indoeuropeo primordial en una nueva era, donde la paz y la armonía acabarían con las diferencias lingüísticas para ocuparnos por asuntos más urgentes como las guerras por el agua, la caída de un meteoro y el apocalipsis zombie.

Hasta que un día, doce años después, decidí retomar el alemán. Un viaje a Europa me hizo darme cuenta de la importancia de este idioma, mientras en un apartamento en Viena, mientras me fumaba un puro, caí en la cuenta de que no podía compartir, con quienes me rodeaban, los conocimientos filosóficos que surgían de la fertilidad de un humo verde. En ese momento, había encontrado el significado de la vida. Pero, ante mi incapacidad de articularlo correctamente en alemán y de recordarlo a la mañana siguiente, la humanidad se lo perdió. Así como las últimas palabras de Einstein se perdieron porque, según cuenta la leyenda, la enfermera que estaba con él en el momento de su muerte no sabía alemán. ¡Oh, lengua alemana, cuántas tragedias se cometen en tu impronunciable nombre! Suficiente, me dije. Yo aprendo alemán porque aprendo y puntk.
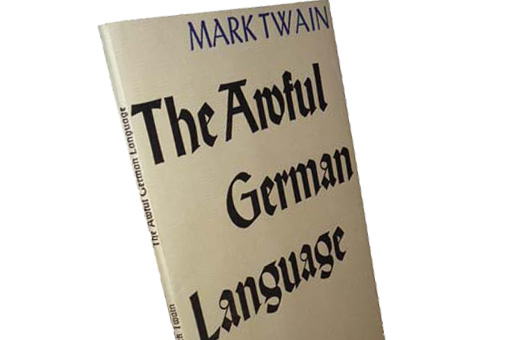
Der, die, das
El primer obstáculo con el que me encontré, como neófita germana, fue precisamente el que me hizo desertar doce años atrás: los artículos de las palabras. Der, masculino. Die, femenino. Das, neutro. La mala noticia es que quien quiera aprender alemán tiene que contar con una excelente memoria, porque no hay manera de saber cuándo una palabra es masculina, femenina o neutra. No hay una “a” o una “o” genérica que guíe el camino al ponerle sexo a cosas que no lo tienen, como en español. O sea, mae, usted está jodido: tiene que aprenderse cada palabra de memoria. Y como si esto fuera poco, también los plurales, porque cada palabra tiene su forma peculiar de pluralizarse.
Yo, por ejemplo, soy una mujer. Pero en alemán, soy una frau. Y la puerta es una tür. Y la entrada es una eingang. O sea, dense cuenta, hispanohablantes: no hay por dónde agarrarse.

En fin, antes de seguir debo confesar que, en realidad, estoy mintiendo. Más allá de transmitirle mis conocimientos a los germano-parlantes cuando estuviera fumada, mi motivación la encontré en una mirada. Una mirada, irónicamente, que no ocupa palabras. Los hombres quizás no nos mirarían tanto a las mujeres a los ojos si supieran cómo aprende uno con el tiempo a descifrar sus miradas. No estamos hablando, en todo caso, de la típica mirada azul como el cielo o como el mar de la cual suelen enamorarse las latinoamericanas. Como les decía, yo soy un poco rara. No me gustan rubios, la verdad. Era una mirada color miel. Una mirada niña. Una mirada brillante.
Yo no suelo enamorarme desde hace mucho tiempo. Y cuando miro a esa chica (porque en ese entonces yo aún era una mädchen, no una frau) enamorada hasta el tuétano hace ya muuuchos años, me parece que no he sido yo nunca. Es como si hubiera sucedido en otra vida, donde seguro era rubia, y alta y hasta hablaba un alemán fluido.
Pero he de admitir que de esa mirada es lo más cerca que he estado de enamorarme de nuevo. Y no solo de esa mirada, sino de sus manos grandes como de granjero, de su espalda a la cual poder aferrarme, de sus silencios, de su manera de caminar Alpes abajo, de su manera simple de ver este mundo que había recorrido más que yo. Y de su educado e infantil bitte cada vez que pedía algo. Pronto descubrí que no había nada que yo no haría ante ese bitte. Ningún por favor, ningún please, ningún お願いします. Es más, ni siquiera una pinche razón necesitaba yo ante ese bitte. Era la palabra cuya respuesta sería sí, siempre.
Der Mann. Die Frau. Estaba segura de que aprendería.

Akkusativ
La importancia de aprenderse los benditos artículos es que se ocuparán después, cuando haga su gloriosa entrada el acusativo. Eso en español existió en los tiempos en que el latín no se había multiplicado en lenguas romances, sino que seguía romanamente omnipotente. Si todos los grandes imperios han caído y Roma cayó, también lo haría el latín, con todo y su acusativo.
El acusativo, para quienes no han tenido que martirizarse con los casos en latín y la letanía del agricola, agricolam, agricolae, es un complemento directo que se declina. Por ejemplo: si yo digo en alemán: “Yo tengo un lápiz”, no puedo decir “Ich habe ein Bleistift”, que sería lo primero que a nosotros se nos vendría a la cabeza con un conocimiento de vocabulario básico. No: hay que decir “Ich habe einen Bleistift” porque es complemento directo, por lo tanto, acusativo. Y si es femenino es otra historia y si es neutro otra, y así. Sí: espántense. Esto en realidad es un escrito para desmotivar a la gente a aprender alemán y boicotear todas las escuelas de enseñanza alemana.

De acuerdo, entonces, según el acusativo, yo tenía un austriaco. Ich habe einen Österreicher, pensaba ingenuamente, mientras empacaba mi mochila para irme a pasar con él dos semanas a Perú, por donde los ojos color miel de este nómada se reflejaban en el lago Titicaca en ese momento en específico.
Harta de un trabajo en un call center de mierda (de esos empleos de los cuales los aspirantes a escritores nos sentiremos orgullosos hasta que estemos sentados en el Parnaso a la par de Borges, como una parte rimbaudeana de nuestras vidas que nos formó el carácter para escribir como lo llegamos a hacer), renuncié impulsivamente un lunes dispuesta a irme con todos mis ahorros en dirección sur. Ich möchte einen Freund haben.
Y así, me fui detrás de él. Ya debería yo de haber sabido a esas alturas del partido que estas impulsividades románticas latinas no calzan en el mundo ario. En estos países, la gente piensa todo una, dos, tres, cuatro veces antes de hacer las cosas. Y si se puede, fünf.

De modo que, al final, tuve que abancarme dos semanas mirando su espalda dormir junto a mí. Una argentina se había encargado de romperle el corazón semanas antes y ya, simplemente, este hombre no me miraba igual. Ya no había infantilidad, ni brillo, ni nada. Me di cuenta desde el primer momento en que nuestras miradas se cruzaron en Cusco, mientras una fumadora como yo batallaba contra la falta de aire que se padece a más de 3000 metros y, sobre todo, que se sufre cuando una se da cuenta de que ya no te miran igual.
Eso fue entonces más que todo lo que vi en esos días interminables, mientras trataba de hacer lo mejor posible por maravillarme ante la altura vertiginosa en que fue construida Machu Picchu (¿cómo no iban a abandonar esa vara? ¿Quién quiere subir hasta ahí, por la gran putas?), lo difícil que es hacer sandboarding en Huacachina y cómo una llama puede escupirte si está muy enojada. Su espalda. Como es alto y tirolés, caminaba siempre mucho más rápido que yo, citadina y más bajita. Y si miran las fotos de mi viaje a Perú, eso es lo que verán: su espalda.
Cuando por fin nos despedimos en Lima, lo miré alejarse con la certeza de que no lo vería nunca más. Basta, me dije. No te ama. Er liebt dich nicht. Eso es acusativo también, no de la forma en que yo lo había soñado, pero acusativo, al fin y al cabo.

Dativ
¿Creyeron que solo el acusativo fastidiaba la vida? Noooooo, incautos hispanohablantes. Hay más. Bienvenidos al universo del dativo. Otro caso: lo usan para los complementos indirectos. Y, natürlich, se declina, también dependiendo si estamos hablando de algo masculino, femenino, neutro o alguno de sus bizarros plurales.
En fin, semejante negativa austriaca en tierras peruanas estaba lejos de desanimarme. Yo soy terca por naturaleza y cuando se me mete algo, de ahí nadie me lo saca. Resignada, me pasé los siguientes meses estudiando sola en la casa, con un libro y la voz automática de la frau del Google translator. Con ella, llegué a trabar una buena relación. Tal vez porque así como no tiene ojos, tampoco tiene espalda. El caso es que yo siempre le entendía.
Para cuando volví a Alemania, este año, estaba según yo más que lista para darme de golpes idiomáticos con cualquier alemán, aunque fuera para pedir un pinche capuchino en mis momentos de necesidad cafeínica. Puffffff, ingenua costarricense: leer alemán y poder escribirlo con una gramática más o menos decente no significa que lo podés hablar. No entendía ni mierda. Ni mierda, literalmente, porque los educados libros de texto no me habían ni siquiera enseñado las malas palabras en caso de tener que defenderme.

En todo caso, lo poquito que sabía me sirvió para ubicar en Berlín la parada del metro (o del U-bahn, como lo llaman aquí) y encontrarme con un amigo alemán a quien hace 15 años no veía. Qué le vamos a hacer… Yo tengo debilidad por los hombres que hablan alemán. Y más si son altos, y de manos grandes y de ojos cafés, e inteligentes, y simpáticos, y que han viajado… Así que ya saben entonces dónde iba a terminar este kapitel. No había otra manera.
Y mientras dormía a su lado, me di cuenta de que no me dio la espalda. Si no que, simplemente, me dio la mano. Una mano enorme, dentro de la cual la mía se sentía tan pequeña… Una mujer como yo, francamente, no necesita joyas, ni ropa de marca, ni siquiera que la lleven a su casa a la mañana siguiente. Pero a veces, todo lo que necesito es que me den la mano. Gib mir deine Hand. Dame tu mano. A mí. Complemento indirecto. Me conformo con ser indirecta, no el centro de tu vida. Pero por favor, bitte, dámela.
Esa noche dormí tranquila. Como no había dormido en mucho tiempo.
El orden de las palabras en la oración
Si me preguntan, esto es para mí lo más complicado que tiene el alemán. Estoy total y absolutamente convencida de las raíces germánicas de Yoda a estas alturas.

Esta gente no habla con un orden lógico. Tomemos este caso como ejemplo: Wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen. Traducido al español, a lo bestia, esto viene a ser: “Nosotros hemos nos ya hace mucho no más visto”. WTF? Genau: ¡así hablan! Para ellos, es más importante decir que hace mucho pasó algo solo para que, como si fuera una buena historia en que uno tiene que leerla toda para descubrir el final, lo que sucedió es que no nos vimos más.
Así, entonces, tuve yo que viajar muchos kilómetros de nuevo a Berlín para darme cuenta del final de esta historia.
Absurdamente motivada, pedí algunos días en mi empleo (trabajo limpiando un hostal en Portugal, otro de esos trabajos con los cuales me regodearé cuando esté sentada a la par de Dostoievski) y me vine a pasar unos días a Berlín. No, no estoy enamorada. Lo único que ocupaba era dormir de nuevo tomada de su mano. Así de simple. Para mí, eso valía saltar España, los Pirineos, Francia, los Alpes, Suiza y todo lo que se atravesara en el camino. Sobre todo en esta etapa de mi vida, en que me siento sensiblemente cenicienta.

Después de vagar un par de días en Leipzig y sentirme feliz por ser la protagonista de esta historia, caminando por las calles en busca de cigarros solo para toparme con la casa de Schiller y de Schuman, finalmente llegué a Berlín, en un automóvil colectivo cargado de alemanes que no hablaron mucho en todo el camino, pero con lo poquito que lo hicieron, comprobé, con satisfacción, que podía entenderles. Mae, vaya éxito: entiendo alemán y voy a dormir con alguien que me dé la mano. Sí, feliz de ser la protagonista.

Luego de perderme un poco en el vecindario, siempre custodiada en todo caso por la Fernsehturm para mayores referencias, finalmente llegué a mi destino: su apartamento, encaramado en el cucurucho de un edificio bastante berlinés, al cual se accede por unas escaleras interminables, dignas del purgatorio que ha de llevar hasta el cielo alguna vez.
Mientras las subía, trataba de expiar, entonces, mis pecados: kilos de más, pulmones a medio colapsar por cigarros de angustia y una estúpida esperanza de que tal vez, quizás, por una vez, al menos, iba a poder estar con alguien con quien hablar alemán y todo lo que más allá hubiese.
Y pum, entré así en su aparta, cagada del miedo, pero entré. Entramos yo y mi optimismo, y mis temores de no ser lo suficientemente hermosa, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente simpática como no lo fui alguna vez para competir con el pinche fantasma de una pinche argentina.
Después de realizar una cortés conversación introductoria y bebernos un par de cervezas (esta historia tiene por escenario Alemania, no lo olviden), decidimos que era tarde y era mejor irse a dormir. Dormir… con todos los significados connotativos que esa palabra pueda tener. No sé cómo será en alemán, pero dormir juntos en español puede ir mucho más allá que simplemente cerrar los ojos y roncar a los dos minutos al lado de alguien.
Y tal parece que eso es, en realidad, lo único que significa en alemán. Dormir.

Mientras tanto, yo veía su espalda. Creí que ya lo del acusativo era etapa superada en mi vida, pero no. Ahí estaba de nuevo, para que repasara, para que me diera de palos, para que entendiera de una vez por todas que eso es lo único que voy a obtener: una espalda.
Y es que no me había percatado yo, pero entre su lado de la cama y el mío había un espacio enorme. Un espacio insalvable, un abismo donde todas mis ilusiones comenzaron a despeñarse hacia el nunca. Un espacio donde ni siquiera había ya una mano que me sostuviera para no irme yo también al fondo. Y sin embargo, el fantasma de una alemana era lo suficientemente enorme, gigantesco, monstruoso para llenarlo, ahí, entre los dos. Gross. Mucho más grande que su mano, incluso.
Esa noche, él durmió. Yo no. A la mañana siguiente, apenas se fue a trabajar, tomé mi mochila (fácil, porque ni siquiera llegué a desempacar) y me marché, probablemente en el tranvía que siguió al suyo.
Y desde entonces, estoy sentada en este hostal, tomando café, fumando y comiendo pizza barata del mae de la esquina, que me cae bien, porque habla italiano y no alemán. Por ahí se me acercó la otra noche un chamaco de unos diecisiete años, borracho como se lo permitió su testosterona a medio cuajar, a proponerme tener sexo con él. Lo mandé a la mierda (sí, zur Hölle, que ya aprendí) y para mi sorpresa, me di cuenta de que toda esa conversación la había tenido en alemán.

De este modo, estimados lectores, que han tenido la paciencia de leer este texto, fue así como aprendí a hablar alemán. Consideren ustedes si vale la pena, entonces, darse de palos con un idioma tan difícil.

